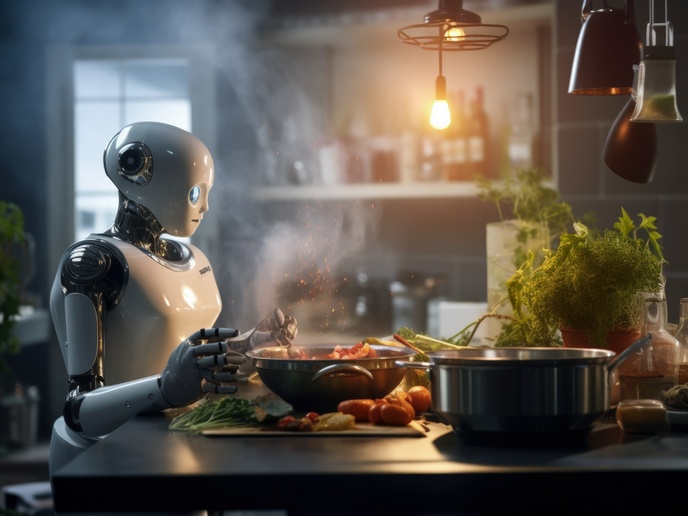En una investigación se descubren sorprendentes núcleos neuronales en el encéfalo que dirigen la comunicación de los tamarinos
Los tamarinos dependen en gran medida de la comunicación acústica para crear y mantener vínculos sociales. «Gran parte de lo que sabemos al respecto procede de estudios realizados en entornos de tareas artificiales, como tamarinos que interactúan con homólogos virtuales generados por ordenadores. Es posible que estos montajes no reflejen plenamente el funcionamiento del encéfalo en condiciones naturales», señala Arthur Lefevre, coordinador de MarmOT, un proyecto financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie. La investigación se centró en los encéfalos de animales de comportamiento espontáneo. Al observar la actividad neuronal de estos primates en su entorno natural, el investigador obtuvo una imagen más clara de cómo funciona su encéfalo en situaciones cotidianas. «En concreto, exploramos el “efecto cóctel”. Este fenómeno se refiere a la capacidad de un individuo para mantener conversaciones en entornos abarrotados y ruidosos, una tarea que pone de manifiesto la sofisticada naturaleza de la comunicación», añade Lefevre.
Primates populares y muy intrigantes
Para su estudio, el investigador se centró en el tití común(se abrirá en una nueva ventana), un primate muy sociable con varias características que lo hacen ideal para estudiar tanto la biología como la dinámica social de la comunicación. «Estos primates poseen un rico repertorio de llamadas que les permite identificarse entre sí sin verse. También presentan rasgos poco comunes, como el turno de palabra(se abrirá en una nueva ventana) y el aprendizaje vocal, que son poco comunes incluso entre otros primates», explica Lefevre. Además, los tamarinos forman parejas y participan en el cuidado cooperativo de sus recién nacidos, rasgos que acentúan su comportamiento prosocial.
Nuevas técnicas inalámbricas de registro encefálico
El investigador comenzó su investigación cartografiando las fibras de oxitocina en el encéfalo del tamarino y las descubrió en la corteza del cíngulo anterior (CCA). Dado que la oxitocina modula el comportamiento social y la CCA afecta a la comunicación, planteó la hipótesis de que la oxitocina podría modular la comunicación vocal. Para probarlo, empezó a desarrollar virus adenoasociados (VAA) que se dirigen a las neuronas de oxitocina y las activan a demanda. Sin embargo, este proceso llevó más tiempo del previsto y no se completó hasta la fase final del proyecto, por lo que no pudo utilizarse en los experimentos. Los experimentos ya están en marcha en el laboratorio(se abrirá en una nueva ventana) del investigador. En el aspecto más técnico, el investigador se centró en mejorar la electrofisiología inalámbrica(se abrirá en una nueva ventana). «Creé nuevos métodos para registrar más neuronas simultáneamente. Esto fue un paso fundamental para el proyecto, ya que me permitió no solo estudiar unas pocas neuronas por sesión, sino grabar cientos», destaca Lefevre. El investigador también implantó satisfactoriamente múltiples conjuntos de microcepillos de alambre o sondas neuropixel en el mismo animal, algo que nunca antes se había utilizado de forma inalámbrica.
Nuevas pistas sobre cómo los tamarinos comprenden, comparten y filtran los sonidos
«Hemos hecho varios descubrimientos nuevos sobre el área 24(se abrirá en una nueva ventana) en el encéfalo. Aunque ya se sabía que intervenía en la producción de vocalizaciones, descubrimos que también afecta a la percepción de las vocalizaciones. Analizando la actividad neuronal, pudimos descifrar qué tipo de llamadas hacían o escuchaban los tamarinos», afirma Lefevre. El investigador también descubrió que esta zona concreta del encéfalo proporciona información sobre si un tamarino participa en una interacción. «Por ejemplo, podíamos saber a partir de la actividad encefálica si las vocalizaciones del tamarino eran aisladas o formaban parte de un intercambio activo, ya que los tamarinos se turnan cuando se comunican». «En última instancia, descubrimos que la CCA procesa las llamadas de un modo que ignora otros sonidos superpuestos, lo que demuestra que maneja la información auditiva de un modo parecido al efecto cóctel. Esto pone de relieve el papel central de la CAA en la comunicación, aunque hasta ahora no se consideraba parte de la red lingüística», concluye Lefevre.